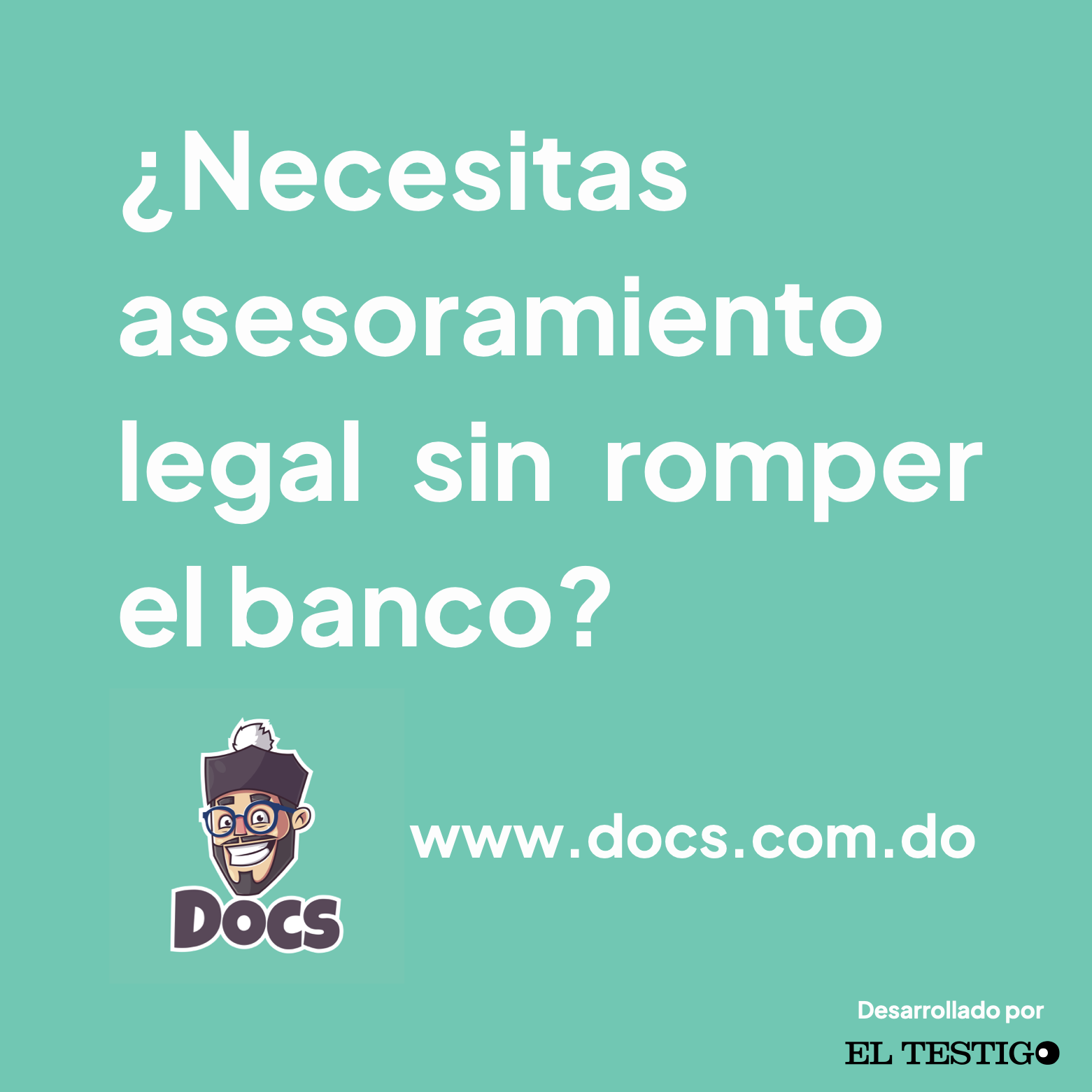La semana pasada el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel me invitó a participar como ponente en el XXIII Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas dedicado a los «Nombres geográficos como elemento de identidad».
Escribió una vez Manuel Matos Moquete que «la lengua conserva la memoria de las sociedades».
Nada mejor que la lengua hace vivir la memoria histórica y geográfica de la República Dominicana; y una parte particularmente rica de esa memoria es la toponimia, los nombres que a lo largo del tiempo los seres humanos le han ido asignando al territorio donde habitan.
Maia Sherwood, lingüista y académica de la lengua española en Puerto Rico, recurre a una metáfora que los dominicanos sentimos muy cercana: «[…L]os topónimos preservan aspectos del pasado, incluso del pasado lejano, como fósiles en ámbar».
También el maestro Rafael Lapesa nos hizo ver que la toponimia no se reduce a conservar un amplio depósito de estos fósiles o a coleccionar un repertorio de etiquetas geográficas vacías.
Decir bien los años
Muy al contrario, la toponimia representa «un tesoro de recuerdos vivos y operantes, que encierra en sí la visión y la huella de la geografía, la presencia de toda la historia».
El carácter sincrético de nuestra sociedad y de nuestra lengua se refleja en los topónimos. Para comprenderlo basta un repaso por nuestros mapas o, incluso mejor, basta con echar a andar y recorrer nuestra tierra con los oídos y los ojos bien abiertos.
En nuestro entorno perviven topónimos prehispánicos, pequeñas joyas fosilizadas de lenguas que desaparecieron, un tesoro de huellas de los pueblos que las hablaron y un vínculo entrañable, en forma de palabras, entre el hoy y el ayer que nos forjó como pueblo.
Los topónimos indígenas nos muestran cómo su vocación de pervivencia los hace superar transformaciones culturales y lingüísticas, hasta llegar a convertirse en un importante vestigio de pueblos, lenguas y culturas desaparecidas.
Junto a ellos conservamos los topónimos de origen africano, algunos compartidos con el Caribe hispanohablante, que nos hablan de una historia terrible de esclavitud y violencia, pero también de resiliencia y superación, a menudo silenciada, por razones socioeconómicas y culturales.
Y, por supuesto, los topónimos hispánicos, antiguos y de nuevo cuño, signan la presencia de la tradición y la cultura hispánica en la República Dominicana.
Si se trata de manifestar este sincretismo cultural e identitario nada mejor que echar mano de nuestro patrimonio de topónimos compuestos, que combinan elementos indígenas o africanos con elementos hispánicos.
Recuerdo uno humilde, alejado de los grandes centros urbanos: la Sabana de Juan Bran.
Su humildad geográfica esconde su grandeza lingüística: en él se conjugan un componente taíno (sabana), un componente hispánico (Juan) y un componente africano (Bran). Basta un ejemplo para que se haga presente la riqueza histórica, cultural y lingüística que representan nuestros topónimos.
Conocer nuestros topónimos significa conocer mejor nuestra lengua y nuestra historia. Ellos son ejemplo de cómo desembocaron en nuestro español de hoy caudales de palabras que aportaron a nuestra riqueza singular.
La invitación del Instituto Geográfico Nacional fue una grata sorpresa para mí. Les reconozco y agradezco que hayan tenido presente a una filóloga y lexicógrafa para aportar en un ámbito del conocimiento, las Ciencias Geográficas, que está estrechamente vinculado con nuestras palabras.
Y, ya saben, para mí, nada mejor que hablar de palabras.
Fuente: Diario Libre
Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.
Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.